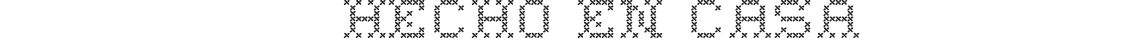Henry y Mariella

Su stand en la bioferia de Miraflores, en el parque Reducto, parece tocado por un sortilegio. Cada vez es más grande, está más lleno de flores, tiene más público, hay más chicos y chicas atendiendo, conversando entre ellos, riéndose con los clientes. Henry Vera, que ha nacido para ser anfitrión, prepara pizzetas orgánicas sobre un brasero mientras les alcanza a sus clientes –a sus amigos– vasitos con un terapéutico brebaje caliente y les pregunta cómo va tal cosa, cómo está fulano. Sobre las mesas, entre ramos de flores y decoradas con pétalos, están las delicias orgánicas que preparan Henry y su esposa, Mariella Matos. En la bioferia hay muchas maravillas, pero este es su corazón. Después de haber comprado las provisiones de la semana, el premio es parar aquí y elegir trufas de cacao y café, strudels, exquisitos pies de limón, tartas de bayas y un contundente, rozagante pan de cereales, para hacer picnic bajo un árbol. Como si la vida fuera un cuento.
Después de conversar con Mariella largo y tendido, en su luminosa, impecablemente pintada casa miraflorina, empiezo a creer que sí, la vida puede ser un cuento. Un cuento que uno mismo escribe, con dedicación y constancia, con claridad mental, paciencia y amor. Los fui a buscar para descubrir cómo lo han hecho, para aprender un poco de eso que se vislumbra al verlos cada sábado rodeados de gente que quiere eso que ellos tienen: cierta fe inquebrantable en la vida y en ellos mismos, en que si uno apuesta por lo que cree y quiere, al final el mundo no solo te dará la razón sino que te pedirá más.
Fui un lunes al mediodía; los lunes y martes son sus días ‘tranquilos’. Los Vera-Matos se dedican full-time a esto. Empiezan la semana con una visita al Barrio Chino, donde se proveen de aceite de girasol orgánico, algas, agar agar, pasas, menestras; la tarde del lunes la tienen libre, mientras las dos personas que ayudan en la cocina preparan los pallares para el humus y las verduras para conservas. Los martes preprocesan los granos y verduras, y los miércoles preparan las galletas, chapattis y pizzetas. Los jueves preparan y refrigeran queques y masas, y Henry empaqueta las galletitas, la sal marina, el müsli y demás joyitas naturales con stickers escritos a mano. “Hay gente que viene a ayudar los jueves. Henry va adoptando gente, les conversa, les da tecitos, se quedan horas componiendo el mundo y empaquetando.” Los viernes arman las papas rellenas, los pasteles (que se hornean los sábados tempranito), hornean y refrigeran las tortas. Por la noche dejan la masa del pan lista para que a las 3 a.m. del sábado su ayudante panadero, Nestor, le dé la segunda amasada y meta los panes al horno. Así, llegan a la bioferia recién horneados, en todo su esplendor.

El asunto ha salido tan bien que no solo viven de esto, sino que dentro de poco van a abrir un café en sociedad con una galería, en José Gálvez con Recavarren (no se preocupen, no van a dejar la bioferia). Pero las cosas no siempre fueron fáciles. Sí, la vida puede parecer un cuento, pero a ningún cuento decente le falta su dosis de obstáculos, una selva oscura que atravesar. Henry y Mariella han atravesado pruebas de fuego, y saben que para ir contra la corriente es preciso convertirse en excelentes nadadores.
Mariella tenía 19 años cuando conoció a Henry, pintor, profesor especializado en pedagogía antroposófica (el sistema Waldorf) y experto en macrobiótica, esa ciencia nutricional originada hace miles de años en China y que, para desgracia mía y de cientos de otros hijos de hippies, estuvo de moda en los ’70. Es una dieta que asegura una salud de hierro a cambio de una atención obsesiva al equilibrio entre los alimentos yin y yang, los dos principios opuestos y complementarios que deben estar en balance en la vida. Suena mostro; el problema es que no es muy posible ser macrobiótico sin ser fanático, sin descartar ciertos alimentos considerados venenosos como las berenjenas, los tomates y otras solanáceas, y la verdad es que es difícil que el resultado sea rico, rico. “Vi mucha neurosis [en la macrobiótica]”, dice Mariella, quien reconoce que se volvió dogmática, que catalogaba a la gente según lo que comía. “La alimentación debe ser un placer. Lo orgánico sí es lo fundamental.”
Cuando nació su primer hijo, José, sintieron una mayor necesidad de que la familia coma alimentos sanos, hechos por ellos -además de optar por una lactancia prolongada, una casa sin tele y la decisión de no vacunar. Yo también he vivido eso, y sé que no es fácil ir contra la presión social. “He sido buen fuerte con mis ideas”, dice Mariella. “Lo tenía bien claro. Nació mi hijo y yo sabía qué hacer desde el principio.” Nació su segundo hijo, Martín, y luego Alejandra, y el rollo de la alimentación encontró un mayor balance. “Me pasaba horas en la cocina para no tener que recurrir [a las golosinas]", cuenta Mariella. “Empezaron los cumpleaños, y yo los mandaba con loncherita. Y después veía a José bajo la mesa, atiborrándose de chizitos. Está bien ser diferentes, pero sin hacer sufrir al niño. No hay que dogmatizar, ni meterle rollos. Encontré el equilibrio: en casa comían así, pero si les daban algo con amor, que lo comieran; si se enferman, harán alguna asociación.”
Después de trabajar juntos en el Waldorf, viajaron a Buenos Aires, a trabajar en un colegio antroposófico, y de regreso en Lima no quisieron volver al colegio. Habían decidido que trabajarían para ellos mismos. Tenían talleres y vendían las cosas que hacían (Henry hacía juguetes de madera, Mariella muñecas de trapo, duendes de paño lenci, marionetas). Pero la cosa no era fácil, y además los inquilinos de su casa no se iban nunca. Fueron a vivir a casa de su amigo Pedro Otero en Pachacámac, luego a la casa de la mamá de Mariella, que estaba de viaje, y emprendieron con brío una época de austeridad. “Lo vivimos sin neurosis. Sabíamos que iba a pasar, que había que sacarle provecho a esa etapa.” ¿Provecho? ¿A no tener cómo pagar las cuentas? Me he desprendido de mucho pero no logro evitar el pánico al déficit económico. ¿Cómo lo hicieron? “Nos dimos cuenta de lo poco que necesitas para vivir”, explica Mariella. Se bañaban en batea y reciclaban el agua. Cuando se acabó la comida, sacrificaron los muñecos que hacía Mariella y tostaron la quinua con la que estaban rellenos. Cuando se acabó el gas, purificaron su cuerpo comiendo todo crudo. “Teníamos una confianza absoluta en que hay algo más que te sostiene. Si no, me habría divorciado diez veces de Henry, me habría metido a cualquier trabajo, estaría frustradísima, metiéndome pastillas.”
Hasta que Pedro Otero, que abrió la bioferia en el 2000, los llamó para que hicieran talleres-venta de sus manualidades, y todo tomó el curso que tenía que tomar. Recuperaron su casa, ese espacio luminoso en el que estamos conversando y que parece una extensión suya, y donde Henry abrió su taller. En el stand de la bioferia empezaron a complementar las manualidades con la comida sana que preparaban para su familia desde hacía años, y el éxito fue tal que eso empezó a desplazar los juguetes. El resto es historia, aunque parezca un cuento.

Henry y Mariella: 241 4872
mariellamp3@yahoo.com