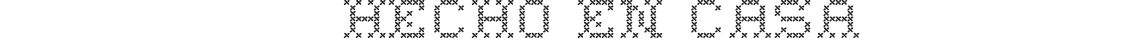Cultiva tu mascota (y cómetela después)

Hasta ahora hemos hablado solo de lo hecho-en-casa comestible; ya conversaremos de otras cosas que es divertido hacer en lugar de comprar. Hablaremos de ropa única, de artilugios electrónicos para el ser humano autosuficiente, de educación casera, de medicina sensata, de momentos de lucidez, del placer de hacer música, de lugares únicos, de gente que opta. De todo lo que implique tener una posición más activa en la vida, que no parta del modelo extraño que nos parece dictar la vida en la ciudad sino de esas certezas que están escondidas en el centro del corazón. De una vida no prefabricada, sino hecha en casa.
Pero por ahora, seguiré hablando de comida. Y si hablamos de comida, la más casera de todas, la comida primordial, es el pan. Nada más hecho-en-casa que el pan hecho en casa. La campesina que hay en mí ya desde hace tiempo había descubierto el placer de llenar la casa de ese olor antiguo como la niñez. Me encanta preparar focaccia (más bien, un “pan focaccioso”, como le dice mi cuñado Christian) al romero, ajo y aceite de oliva, que fortalezco con harina integral y que huele a tarde en el jardín soleado bajo una higuera; piadinas, de masa ligeramente verde gracias a las toneladas de aceite de oliva que lleva, y que descubrí gracias a una zambullida en uno de los libros de cocina de mi Nonno, y que a mi chiquitín le encanta formar en bolitas y luego extender con el rodillo; el panetón que intenté hace dos Navidades, que llevaba como dos paquetes de mantequilla y que quedó deli pero enano, macizo, medieval (cada vez que Frank intentaba presentarlo como panetón, le metía un codazo. “ee..el pan navideño que ha hecho Ale”, corregía). Y por supuesto, los scones y los baking powder biscuits, panecillos suaves de polvo de hornear, que se pueden preparar en minutos para un desayuno dominical.
 Pero cuando mis amigos Micaela y Fernando me regalaron el año pasado el libro “Elaboración artesanal del pan” (sin duda pensando en su propio beneficio), descubrí que el pan es toda una cosa. Que hay personas en Europa y Estados Unidos que han resucitado viejos molinos de viento o agua para obtener harina con carácter, y que solo usan trigo orgánico porque es el que mejor se adapta al proceso biológico que es el pan. Que hay panaderos en otros países que solo compran la harina de esos molinos. Que hay restaurantes que solo compran los panes que hacen esos panaderos.
Pero cuando mis amigos Micaela y Fernando me regalaron el año pasado el libro “Elaboración artesanal del pan” (sin duda pensando en su propio beneficio), descubrí que el pan es toda una cosa. Que hay personas en Europa y Estados Unidos que han resucitado viejos molinos de viento o agua para obtener harina con carácter, y que solo usan trigo orgánico porque es el que mejor se adapta al proceso biológico que es el pan. Que hay panaderos en otros países que solo compran la harina de esos molinos. Que hay restaurantes que solo compran los panes que hacen esos panaderos.
Pero lo que realmente hizo que mi corazón latiera más rápido fue el capítulo sobre las levaduras hechas en casa. Claro. Más casero que eso, imposible. Y bueno, no es que me gusten las cosas complicadas, pero no me gustan las cosas fáciles. O tal vez sean esas ganas infantiles de querer comprenderlo todo, de descubrir cómo funcionan las cosas (tal vez por eso me enamoré de un sabelotodo). Así que puse manos a la obra.
Después de mucho ensayo y error, de tirar por el caño varias tandas, logré hacer un impulsor de masa ácida. O mejor dicho, logré cultivarlo: la levadura es una colonia de pequeños seres vivos, así como el yogurt. Más que un ingrediente, es una mascota; uno la alimenta, la mira crecer y reproducirse, le facilita una nueva casa, la vuelve a alimentar, la come. Para los espíritus valientes que estén leyendo esto y estén con ganas de sentirse hobbits por un rato, aquí va lo que ha funcionado para mí, al menos en estas latitudes, en base a las indicaciones del francés Patrick LePort, cuyo pain complet es requerido en restaurantes michelineados en Londres, Ginebra y demás:
- Mezcla en un frasco (grande) de vidrio 100 gramos de harina (debe ser orgánica; la blanca de supermercado se pudre. Llega a tus propias conclusiones. La que mejor resultados me ha dado es la harina integral) con 115 ml. de agua a temperatura ambiente (no puede ser de caño, porque el cloro no sé qué le hace a la harina, pero no funciona. Yo uso agua filtrada, pero puedes usar agua mineral sin gas). Tápala con una telita. En el libro dice que debe estar húmeda, pero en Lima no hace falta. Alguna ventaja había de vivir en una pecera.
- Tu mascota está naciendo y necesita paz. Déjala en un rincón tranquilo y calentito de tu cocina, sin vientos huracanados. A los míos les gustaba el horno, con la luz prendida. Cuando forme burbujas (pueden pasar algunos días), huélela. Tiene que oler fermentoso, pero rico. Si tiene moho o huele a basurero de mercado de frutas en el décimo día de la huelga de barrenderos, lamento decirlo: debes matarla. Tírala por el lavatorio. Límpiate las lágrimas y a empezar de nuevo.
- Si huele levaduroso, como a cerveza, adelante. Vierte la mitad del impulsor en otro frasco, y dale a cada uno de comer: 100 gramos de harina y suficiente agua para que lo puedas mezclar con una cuchara de madera (sí, tiene que ser de madera. El metal no sé qué le hace a la levadura). Después de 24 horas (pueden ser 25, 23, no es tan grave) repite la operación. Para entonces, si como yo lloras si tienes que matar una araña, te habrá dado pena tirar la mitad del impulsor por el lavatorio y tendrás cuatro frascos de impulsor.

- Después de 12 horas, si tu impulsor está rozagante, fragante y lleno de burbujas, ya lo puedes usar. Si necesita un empujoncito, repite la operación y estará listo en 6 horas. Si no lo vas a usar inmediatamente, tu impulsor puede vivir feliz en la refri, de la cual lo puedes sacar una vez por semana para que disfrute de una vista distinta, dividirlo y darle de comer.
- Para ahora lo más probable es que te hayas quedado sin frascos y te hayas visto obligado a vaciar varias mitades de impulsor por el caño. A veces uno tiene que hacer lo que uno tiene que hacer. A respirar y seguir adelante. Como de todas maneras ahora tienes mucho más impulsor que el que vas a necesitar, a menos que hagas pan tres veces al día, tendrás que quedarte solo con un par de frascos y llegar a una decisión: botar el resto o regalarlo. En ese caso, como hice con mi pobre Mamama, estarás sometiendo a alguien querido a dividir y darle de comer todas las semanas a su mascota, hasta que finalmente se decida a usarla. Es como una cadena de mails comestible. Por eso en Estados Unidos lo llaman “friendship bread” (el pan de la amistad), y en Alemania hasta tiene nombre propio: Hermann.
Si has llegado hasta aquí, resiste a la tentación de botar todos los impulsores a la basura y decidir que, en realidad, el pan de Wong es bien rico. Lo es, pero nada se compara a la satisfacción de comerte a tus mascotas. Digo, de comer un pan que has hecho en casa, de la a la z. Así que a respirar hondo. Cuando estés listo para hacer el pan, esto es lo que tienes que hacer:
1. Tomarlo con calma.
2. Planear un poco. Hacer pan es súper fácil, en serio, pero se necesita un poco de planificación para la panificación; si no, te vas a encontrar horneando a las 2 de la mañana.
 Lo ideal es sacar tu impulsor de la refri por la noche, y cuando esté a temperatura ambiente, darle de comer. Déjalo toda la noche creciendo. Por la mañana, vierte en un tazón 200 gramos de impulsor sobre 450 gramos de harina, integral o blanca (en invierno, caliento primero la harina hasta que esté ligeramente tibia), ¼ de cucharadita de sal marina y suficiente agua tibia (filtrada o mineral) para que puedas amasar. Enharina la mesa y amasa durante 4 minutos. Luego descansa (digo, deja que repose la masa) durante 2 minutos y amasa 4 minutos más. Regresa la masa al tazón y cúbrelo con papel film. Ahora puedes hacer lo que quieras. Pero solo por un par de horas, o hasta que la masa se haya doblado en tamaño.
Lo ideal es sacar tu impulsor de la refri por la noche, y cuando esté a temperatura ambiente, darle de comer. Déjalo toda la noche creciendo. Por la mañana, vierte en un tazón 200 gramos de impulsor sobre 450 gramos de harina, integral o blanca (en invierno, caliento primero la harina hasta que esté ligeramente tibia), ¼ de cucharadita de sal marina y suficiente agua tibia (filtrada o mineral) para que puedas amasar. Enharina la mesa y amasa durante 4 minutos. Luego descansa (digo, deja que repose la masa) durante 2 minutos y amasa 4 minutos más. Regresa la masa al tazón y cúbrelo con papel film. Ahora puedes hacer lo que quieras. Pero solo por un par de horas, o hasta que la masa se haya doblado en tamaño.

- ¿Seguimos? Dale forma y ponla a levar en una canasta redondeada. No tengo, así que uso un colador cubierto con una telita enharinada. Otra vez eres libre por un par de horas, hasta que la masa haya doblado en tamaño otra vez.

- Precalienta el horno. El libro no me dio una temperatura correcta, así que lo pongo un poco más fuerte que para hacer tortas. [Nota: retiro lo dicho. La temperatura que da el libro es precisa. Lo que no era preciso era mi horno. Un termómetro para hornear te puede dar una idea más exacta de la temperatura que estás alcanzando que la perilla.] La lata para hornear debe estar dentro del horno también. Luego, voltea la masa sobre la lata caliente, hazle unos lindos cortes y métela al horno. Si la temperatura del horno es la correcta, en una media hora debe estar listo. Esta indicación sí me conquistó: el pan está listo cuando está dorado y suena a hueco cuando tocas la base con los nudillos. Como si estuvieras tocando la puerta.
Y eso es todo. Pones el pan a entibiarse sobre una rejilla, y de pronto tu puerta es redonda y verde, y todo el mundo sonríe. Si esto no es magia, no sé lo que es.

*Gracias por todos los lindísimos mails que me enviaron sobre el post de Henry y Mariella y los anteriores. Me encanta que me escriban, pero más me encantará que dejen comentarios en el blog. Así todos podemos compartir, que de eso se trata. Que la pasen bien, y buen provecho!