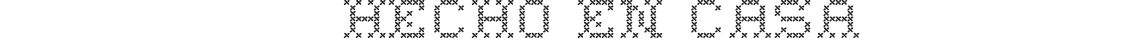Mi vida a la vainilla
He colgado el diccionario.
Lo he cambiado por una repisa llena de libros de cocina en varios idiomas, sobre todo en italiano. Los libros de mi Nonno son una conversación instructiva y divertida que estamos manteniendo más allá del tiempo y de la ausencia; a cada tanto en una de las páginas me topo con un “NO!” en el margen, al lado de algún despropósito escrito por el autor, o una línea marcando algún párrafo especialmente útil, o una corrección al texto.
El cambio ocurrió poco a poco, y por eso es real. De pronto empecé a sentir que no quería pasar mi vida frente a una pantalla, que quería que mis manos hicieran más que teclear, y que pulir y dar esplendor a textos ajenos es un trabajo noble pero que ya había hecho demasiado tiempo. Escribir textos por encargo de otros también se me empezó a hacer cada vez más ajeno. “Soy una mercenaria del lenguaje”, era como me describía antes, y quise no serlo más. Me molestaba que mis hijos me vieran siempre frente a la pantalla; quise que me vieran trabajar en algo tangible, que ellos pudieran ver, tocar, oler, y en lo que pudieran participar. Desde hace unos años empecé a pasar cada vez más tiempo en la cocina, investigando los procesos complicados y fragantes que es necesario dominar para tener un pan hecho en casa (desde la levadura hasta el horneado), una créme brulée sedosa y crocante, una piadina dorada, una mermelada aromática y reluciente. El consumo de mantequilla en casa se multiplicó. Empecé a darle vueltas a la idea de cambiar de rubro. Hasta que pasó lo que tenía que pasar.
Me casé, y uno de los regalos que recibí fue una maquinita de hacer helados. El otro fue un esposo inventor, que juega un papel tan crucial en esto como la maquinita.

La obsesión por hacer el helado perfecto tuvo como resultado que mis amigos y familia se hicieran adictos a estos postres cremosos que salían de mi maquinita. Y me sumergí en este mundo complicado y exacto; si la repostería es una ciencia, la heladería es física y química pura y dura, de la mano con el mundo más sensorial que pueda existir. Mi esposo inventor se dedicó a estudiar la ciencia detrás del helado perfecto, y me diseñó una máquina que me permitiera hacer helados artesanales en mayor cantidad que de litro en litro, y que pronto llegará a mi taller. He dedicado un año a encontrar los mejores insumos, a ajustar recetas, a crear y recrear sabores, a llegar a la estética precisa y todos los mil otros aspectos de este negocio familiar.
Que en mi caso, es familiar en más de un sentido. Mi tatarabuelo fundó la fábrica D’Onofrio, y empezó así, haciendo helados artesanales que vendía en una carretilla. Eso lo sabía, pero hace muy poco me enteré de que mi bisabuelo Carella hacía helados en Nizza, el local que tenía por el parque Reducto. “Tenía unas carretillas blancas, aerodinámicas, con campanitas”, me contaron. “La gente no lo podía creer.” Y sí, aunque nunca había visto a nadie hacer helados, siento que lo tengo en mi memoria genética, que he nacido para hacer brebajes con la misión expresa de dar felicidad a quienes los toman. Lo familiar no se queda ahí; estoy entrando en esta aventura con unos muy queridos parientes que llevan con orgullo el apellido del heladero más célebre que haya tenido el Perú.
Y así, paso a paso, mi vida se ha transformado en otra.
En esta refri caben todos los helados del mundo.
Mi taller es un lugar encantado. Es mi bosque interior.
Soy Alessandra Pinasco. Escritora y heladera.